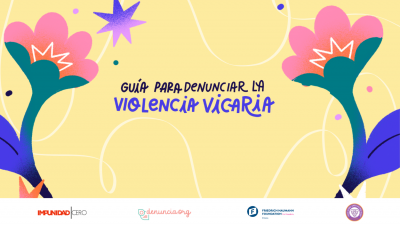Cada muerte, el fin del mundo
Daniela Rea | Noviembre 2018
Texto y fotografía de Daniela Rea
Porque cada vez, y cada vez singularmente, cada vez irremplazablemente, cada vez infinitamente, la muerte no es nada menos que un fin del mundo.
Jacques Derrida
Esto es lo que hace la guerra. Y aquello es lo que hace, también. La guerra rasga, desgarra. La guerra rompe, destripa. La guerra abrasa. La guerra desmembra. La guerra arruina.
Susan Sontag
Hay un libro de Ricardo Chávez Castañeda de nombre “El libro que se muere” que cuenta la primera experiencia de distintas personas con la muerte. El primer relato es la historia de un niño. Y va más o menos así: El niño, que es Ricardo, tiene seis años. Su madre lo mandó a comprar tortillas para la comida. En el camino encontró a un gato negro sobre el pavimento. El niño, que es Ricardo, lo escuchó maullar suavemente. Se puso de cuclillas, miró al gato y el gato lo miró con sus ojos acuosos. “Yo debí saber algo de la muerte porque comprendí que estaba muriendo”. Con la mano libre (en la otra llevaba las tortillas) acarició su cabeza y así esperó en silencio; luego, puso las tortillas en el suelo y con esa mano sujetó la cabeza del gato y continuó acariciándolo, pasó su mano una y otra vez sobre el pelaje negro del gato. Como si fuera un silencioso llanto. Los ojos del gato se fueron secando como un charco acuoso.
Años después, durante la marcha de Javier Sicilia en la Ciudad de México, ese caluroso mes de mayo del 2011, conocí entre la multitud a una señora pequeñita, Rebeca, que andaba sola. Llevaba en mano una cartulina blanca que decía: “Edgar Peralta, 29 años”.
Le pregunté a Rebeca si ese joven nombrado en la cartulina era su hijo, me dijo que no. Me contó que un día, estando en su casa en Cuernavaca, escuchó disparos y gritos. Cuando llegó el silencio salió a la calle y vio a un joven tirado en la banqueta afuera de su casa, se acercó y lo escuchó decir que tenía frío. Rebeca entró de inmediato a su casa por toallas, quizá también llamó a la ambulancia, pero eso no importa, porque no llegó a tiempo. Lo cubrió con las toallas y tomó su mano. Y estuvo con él, pasando su mano una y otra vez sobre esa piel desconocida. Como si fuera un silencioso llanto. Los ojos del joven se fueron cerrando y su mano se fue quedando fría.
Lo que entendemos por muerte se va construyendo a partir de las relaciones que tenemos con ella desde la infancia. A los diez años entendí que la muerte era el cuerpo de mi abuela Lola que se fue apagando poco a poco, después de 80 años de vida. La muerte era ver llorar a mi papá, al hombre más fuerte que hasta entonces conocía en mi vida, pues a mí, en realidad, no se me moría nadie. Mi abuela Lola había sido una mujer distante con sus nietos.
A los once años, Luis, un niño que conocí en Culiacán mientras reporteaba sobre la dificultad de educar y criar hijos en medio de un contexto de violencia, aprendió que la muerte es una mujer descuartizada en una bolsa de plástico, abandonada sobre un sofá viejo, en un baldío de la colonia. Luis volvía a pie de la escuela cuando pasó por la escena del crimen. Rodeó a los mirones, se asomó y alcanzó a leer una nota escrita en una cartulina "vamos por más".
¿Qué es la muerte, en un país donde más de 200 mil personas han sido asesinadas en la última década?
Juan Villoro publicó una columna en Reforma, el mes de abril del 2010, en la que escribía “la barbarie no es asunto de estadística” y parafraseaba a Jacques Derrida para decirnos, para recordarnos, para convocarnos a entender, “una muerte es el fin del mundo”. Cada muerte es el fin del mundo.
En este país, donde cada crimen supera al anterior en horror, es necesario entenderlo así. Cada una de las más de 200 mil personas que han sido asesinadas en esta década tiene nombre. Cada una tenía planes, sueños. Cada una asoló a alguien con su partida. Cada una de sus muertes fue el fin del mundo.
¿Cuál sería la historia de esta “guerra” si pudiéramos nombrar a cada uno de sus muertos y saber algo de esos sueños o de quién lo esperaba en casa el último día de su vida? ¿Habría vencedores? ¿Se puede acaso clamar victoria sobre la muerte?
Daniel Albarrán, 11 años. Zitácuaro, Michoacán.

Daniel Albarrán tenía 11 años y estudiaba cuarto de primaria. Era el menor de tres hermanos, hijos de María Ana Albarrán. Además de estudiar, Daniel ayudaba a su mamá en la venta de productos por catálogo, mientras que sus hermanos mayores trabajaban en una pastelería.
Era el año 2011 y entonces Zitácuaro había perdido la tranquilidad. Cada vez más se escuchaba de balaceras en las calles y se leía de muertos y enfrentamientos en los periódicos. Por eso, María Ana le prohibió a su hijo Daniel salir a la calle a jugar, la madre soltera tenía miedo que una bala lo alcanzara. Así que apenas llegaba de la escuela, Daniel se encerraba en casa con su perro.
Un día, una bala escapó de una persecución entre militares y personas armadas, esquivó postes y muros, estrelló el cristal de la ventana, entró al cuarto donde Daniel jugaba con su perro, atravesó la pierna del niño y se incrustó en el colchón de la cama. Desde la cocina María Ana escuchó el grito de su hijo y miró la sangre. Gritó a su otro hijo auxilio y éste bajó las escaleras con Daniel en brazos. Gritó una y otra vez por ayuda en la calle. Los soldados se acercaron y ofrecieron llevar al niño al hospital. Daniel murió en el camino.
Un mes después, militares tocaron a la puerta de María Ana, le pidieron permiso para entrar, desbarataron el colchón y lo esculcaron hasta encontrar la bala que hirió a Daniel. Ya no volvieron. Como tampoco volvieron las decenas de funcionarios que se acercaron a ofrecer ayuda. María Ana aún guarda las tarjetas de presentación de todos los que tocaron con promesas.
María Ana curó su depresión en un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues no tuvo atención gubernamental ni reparación de ningún tipo de daño. A los dos años su hijo mayor, Roberto, se casó. Roberto preparó su propio pastel, un enorme corazón de dos pisos, adornado con celofán y rosas rojas. Fue la primera vez, desde la muerte de Daniel, que María Ana se sintió feliz.
Óscar García, 30 años. Ciudad Juárez, Chihuahua.
Érika se enteró de la muerte de su esposo por la televisión. Fue un día a las 7 de la mañana cuando vio en las noticias el cuerpo de una persona muerta a quien presentaban como víctima de “un ajuste de cuentas”. Érika reconoció el pantalón y los tenis. Después, en la morgue, reconoció su cuerpo.
“Estaba en cenizas, estaba derrumbada, en ruinas, muerta en vida. Fui y reconocí su cuerpo, esas imágenes han sido… quizá nunca se me borren de la mente, pero a la vez eso me ha ayudado para salir adelante. Él era trailero, manejaba mucho dinero, creo que fue asalto o secuestro… De ser mamá de tiempo completo pasé a ser madre y proveedora, a tener que trabajar para poder mantener a nuestros tres hijos, dejarlos la mitad del día para poder trabajar. Me dolía el corazón, el cuerpo, los huesos”.
Érika no recuerda cuántos meses pasó encerrada en su cuarto hasta que una vecina le dijo que pidiera ayuda y ella le hizo caso. Acudió a Sabic, una organización en Ciudad Juárez dedicada a ayudar a mujeres que, como ella, habían perdido a un familiar por la violencia. Se acercó curiosa, aunque estaba segura que no saldría adelante. Comenzó a ir a los talleres de duelo y luego llevó a sus hijos. “Me gustaba como me trataban, como trataban a mis compañeras”. Se hizo voluntaria y con el tiempo entró a trabajar al área de administración.
El día de su muerte a Óscar lo esperaban sus hijos Carolina, que tenía diez años, Karina de seis, y Ernesto de tres. En una hoja de papel, Carolina le escribe cartitas de amor a su papá y las pega en la que fue su habitación, como ese papelito que dice “mandanos ese consuelo que necesitamos porque resignación, nunca”.
Elías Ramírez, 32 años. Morelia, Michoacán.
La mañana del 1 de enero del 2009 Elías salió de casa molesto con su hijo de 15 años. En la víspera de año nuevo Elías padre había descubierto a Elías hijo fumar a escondidas. El papá, un policía de la ciudad de Morelia, estaba decepcionado y se fue sin despedirse.
Salió en su motocicleta a hacer guardia y unas horas después murió.
La mañana que nos conocimos, visitamos la tumba de su papá. Su madre colocó un mensaje de amor hecho con pétalos blancos y al pie de la tumba habló de la soledad, del coraje, de la pena. Elías estaba inquieto. Caminaba en círculos como un animalito enjaulado. De pronto pidió que nos fuéramos de ahí y comenzó a llorar. “No puedo aguantar la muerte de mi papá. Siento que está en un viaje y va a regresar. Pero cuando vengo al panteón veo que me equivoco. Ya se fue, ya está tres metros bajo tierra y eso me lastima mucho porque ya no siento a mi papá”. Elías tuvo depresión y durante un mes estuvo internado en el hospital.
Volvió a casa, pero las cosas no mejoraron. Una noche Elías se escapó. Dijo que quería vengarse, aunque no supiera de quién. ¿Puede una mentira salvar a alguien? Su madre creyó que sí y le dijo que el asesino de su padre había sido detenido y luego alguien lo había matado en la cárcel, así como por justicia divina.
Meses después de la muerte Elías soñó a su papá. Soñó que llegaba a casa y escuchó, desde su habitación, las pisadas de sus botas y el sonido que hacía cuando se las quitaba y las aventaba al suelo. Lo escuchó gritar “ya llegué, canijos”. Esa noche Elías soñó que se reconciliaba con él.
Jaime Nájera, 43 años. Ciudad Juárez, Chihuahua.
Jaime vivía en una casa remendada de la colonia Díaz Ordaz, en Ciudad Juárez. Tenía unas paredes de material y otras de triplay, techo de lámina y puertas de maderas y colchones viejos. A unas cuadras de su casa quedó su cuerpo moribundo el día que un par de hombres le dispararon desde un automóvil en movimiento. Fueron tres balazos en el estómago y uno más arriba de la ceja.
Por el lugar donde quedó el cuerpo de Jaime, Perla, su única hija, caminó de regreso a la escuela, pero no fue en ese momento que se enteró de la muerte de su padre. Fue en la noche, cuando Velia Tovar, su mamá, y sus abuelos, la sentaron en la cama para decirle lo que había pasado. Perla tenía 9 años de edad y la muerte de un papá es algo que no podía entender aún. Era tan imposible como imaginarse el tamaño del universo entero.
Perla entendió que su papá estaba muerto poco a poco. Cuando dejó de volver a casa después del trabajo como mecánico; cuando la mamá tuvo que salir de casa para trabajar y completar el gasto; cuando el abuelo dejó de tocar la trompeta de mariachi porque le ganaba la tristeza; cuando el día del festival escolar las maestras le dedicaron una triste canción de despedida. Perla peleaba con los vecinos cuando le dicen que a su padre lo mataron porque era “malo”.
Sergio Adrián Hernández, 15 años. Ciudad Juárez, Chihuahua.
El cuerpo de Sergio Adrián quedó tendido boca arriba, con los brazos a los lados, junto a la rivera del Río Bravo, en la frontera de Ciudad Juárez y Texas.
En una de las tantas fotografías que la prensa tomó ese día, hay una tomada desde lo lejos, donde se ve el cuerpo de Sergio pequeñito bajo el puente, parece que está descansando. Hay otra también, mucho más cercana, donde se ve la sangre de Sergio mezclada con la arena del río.
Sergio tenía 15 años cuando fue asesinado por un agente de la Border Patrol el 7 de junio del 2010. El agente Jesús Mesa le disparó cinco veces y le dio tres: una en la espalda, otra en la mano y una más en la cabeza. El agente argumentó que el adolescente era una amenaza porque le arrojaba piedras. Ese fue el año más violento que vivió Ciudad Juárez en la última época, con 3 mil personas murieron asesinados.
Ocho años después de la muerte de Sergio, el crimen no se ha castigado porque las autoridades de Justicia de Estados Unidos aún no deciden si la familia del adolescente mexicano tiene derecho a exigir justicia. Un extranjero asesinado en suelo extranjero, por un agente norteamericano desde suelo norteamericano.
Sergio era el más joven de los seis hijos que parió María Guadalupe Güereca Betancourt. Acababa de terminar la secundaria y ese día había ido al puente a jugar con unos amigos. Su hermana Angélica, embarazada de gemelos, se tatuó su rostro en el brazo; su sobrina Angi espera cada tarde su regreso.